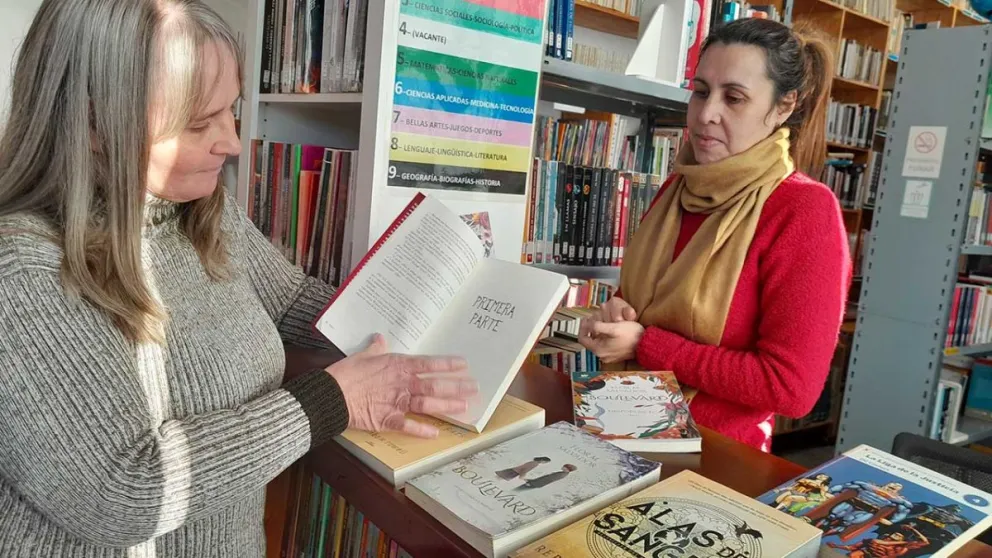El rol de la defensa y del Ministerio Público Fiscal
“Muchas veces lo que transcurre en el juicio no es lo que la sociedad piensa”

La abogada y docente Luciana Sommer Aromi habló con El Territorio sobre los elementos con los que debe contar la Justicia para determinar la absolución de un imputado. Repasó lo que significan hechos como el sobreseimiento y el beneficio de la duda y además describió los beneficios de los juicios por jurados y el sistema acusatorio.
¿El imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario?
Para llegar a una condena tiene que existir en la sentencia condenatoria lo que se denomina la verdad procesal o verdad objetiva. ¿Qué significa? Que solamente se puede condenar con pruebas producidas válidas y legalmente en el juicio. Esa verdad es la única capaz de destruir el principio de inocencia. De ahí deviene que si esas pruebas no son suficientes para sortear esa duda razonable, recién ahí se puede aplicar una condena.
Aunque el juez, la sociedad y todos sepamos cuál fue la realidad de los hechos, si esa realidad no se ve reflejada en las pruebas aportadas válidamente y producidas en instancia de juicio, no se puede usar ese conocimiento, aunque sea real, para basar una sentencia en contra de una persona. En realidad esto también vale para la absolución, porque la defensa de alguien plantea una legítima defensa, pero no puedo probar los extremos de los que habla, entonces tampoco va a llegar a su verdad procesal para sostener su estrategia defensiva.
¿Se respeta esto de las pruebas válidas y legalmente? ¿Caen juicios por una nulidad o un proceso viciado?
Hay planteos de nulidades que tienen una respuesta positiva al planteamiento normalmente de la defensa. Lo que pasa es que esas nulidades normalmente se resuelven antes de la instancia del juicio oral, entonces es probable que no encontremos mucho de esto registrado en la sentencia porque ya en la etapa de la instrucción se plantean. Las nulidades se resuelven y entonces son casos que normalmente no llegan a juicio.
Son pocos los casos que en la instancia de juicio van a tener una nulidad semejante porque las defensas actúan antes, sin permitir que la causa llegue a esa instancia. Sin embargo, obviamente pueden haber circunstancias o casos se filtre, llegue la causa a juicio y termine resolviendo la Cámara, el Superior Tribunal de Justicia o la Corte Suprema incluso.
¿El principio de presunción de inocencia no se pierde a medida que avanza una causa?
El principio de inocencia se mantiene incólume hasta que la sentencia condenatoria quede firme. No se puede decir bajo ningún concepto en ningún tramo anterior del proceso, hasta teniendo una sentencia condenatoria.
Lo que es real es que en el proceso penal se dan siempre tensiones institucionales entre el principio de inocencia de la persona sometida al proceso y el interés de la sociedad de que la ley penal se pueda efectivamente aplicar. Si nosotros tenemos un principio de inocencia y lo respetamos a rajatabla, no podrían existir las prisiones preventivas.
En función de la tensión constitucional y la necesidad de concretar los fines del proceso sobre la base de circunstancias particulares, el juez tiene que valorar al tomar una determinada medida en contra de una garantía de una persona, eso se puede ver afectado. Por ejemplo, todos tenemos el derecho a la propiedad, a que nadie ingrese a nuestro domicilio sin nuestro consentimiento. Sin embargo, los allanamientos existen por orden judicial fundada, que dice por qué ese allanamiento, que va en contra de la garantía de esa persona, es necesario.
Por eso se relativizan estos derechos para las personas imputadas, pero no sobre la base de la mera imputación, sino sobre la base de la información objetiva que demuestra la importancia de hacer esa medida.
¿Por qué el silencio es un derecho y no puede ser considerado en su contra en un proceso?
Porque la declaración del imputado es siempre una instancia defensiva, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo y eso es un principio constitucional registrado en nuestra carta magna incluso desde su primera edición. Incluso se reafirma con los convenios internacionales.
En algún punto uno podría decir que es un derecho garantizado a nivel de derechos humanos, que incluso por el principio de progresividad no se puede retraer, pero también deviene incluso de la lógica de la acusación.
Cuando nosotros llamamos a los testigos a los juicios, les tomamos juramento, les obligamos a decir la verdad. En cambio al imputado no se le toma juramento, primero por aplicación de este principio constitucional y segundo porque en realidad la acusación no podría nunca basar su hipótesis acusatoria en los dichos de esa persona, porque entraríamos en la ilógica circunstancia de que, por ejemplo, una persona determinada venga, confiese, diga todo lo que quiera, lo haga bajo juramento, se tome eso como real y entonces se suponga que se puede limitar la necesidad de los medios probatorios de la fiscalía para apoyar ese caso.
Con este también se eleva el nivel de la prueba que se le exige a la acusación para lograr una condena.
¿El acusado debe probar su inocencia o el Ministerio Público debe probar su culpabilidad?
Desde el momento que llegamos a juicio oral hasta la sentencia tiene que haber una congruencia entre lo que el Ministerio Público Fiscal acusa y el tribunal resuelve. Este es un problema que a nivel sistémico tiene nuestro sistema de proceso penal mixto, que habilita condenas con argumentos distintos a los de la acusación. Es un problema propio del sistema mixto en el que se afecta, por ejemplo, la garantía de la defensa o el derecho a defensa.
Porque las defensas nos tenemos que defender de lo que el fiscal nos está diciendo y también de lo que creemos que el juez puede llegar a pensar, que no nos dice en ningún momento.
Hay dos tipos de defensa, la defensa activa y la defensa pasiva. La defensa activa significa proponer que las cosas sucedieron de una manera distinta a las que plantea la acusación. En ese caso, si es verdad que la defensa es la que se pone en el rol de probar aquello que plantea positivamente. Por ejemplo, sí como defensor planteo una legítima defensa tengo que probar los extremos de la legítima defensa, que son la falta de provocación suficiente, la idoneidad del medio empleado, la actualidad del peligro y las circunstancias de todo ese tipo penal que quiero que se aplique.
Puede existir en los casos de una defensa pasiva en la cual uno dice que no hay pruebas suficientes, pero en ese caso la defensa también tiene que demostrar por qué no hay elementos suficientes. Tiene que demostrar por qué esos elementos que trajo la acusación no son suficientes, válidos, etcétera.
¿Qué es una falta de mérito?
La falta de mérito es una respuesta al proceso penal que se da en la etapa de instrucción. Cuando el juez determina una falta de mérito lo que va a decir es “no hay elementos suficientes en la investigación para entender que la persona no tuvo intervención en el hecho, o que el hecho no existió, ni tampoco elementos suficientes para decir que existió y que fue esa persona” y no tiene otra línea investigativa para tomar, no tiene medidas que se le ocurran para llevar adelante para salir de esa duda.
Entonces puede determinar esa falta de mérito que puede llevar a un sobreseimiento, que es la desvinculación de esa persona en el proceso en función de esa falta de mérito que se sostuvo durante un año.
¿Y el beneficio de la duda?
El beneficio de la duda como hipótesis absolutoria, es decir cuando el tribunal o el juez considera que no tiene elementos probatorios para superar esa duda razonable, tiene la obligación de fallar absolviendo al imputado.
Por ahí es importante una cuestión que se suele confundir mucho en la sociedad que es distinguir el sobreseimiento de la absolución.
Cuando hay un sobreseimiento. que es la circunstancia similar a la absolución en el sentido de que el juez lo que está diciendo es “yo tengo la certeza de que esta persona no fue quien cometió este hecho delictivo”, y entonces determina su inocencia y termina el proceso, pero antes de llegar a la sentencia, antes del juicio.
Para que haya una absolución ya hubo un juicio oral en el que se produjo la prueba que la acusación tenía en contra de la persona.
¿El beneficio de la duda abre la puerta a que esa persona siga siendo imputada?
No, cuando hay una absolución por el beneficio de la duda la sentencia cierra el proceso exactamente igual que otra absolución. Lo único que queda abierto, al igual que con una sentencia por otro motivo, es la etapa recursiva, es decir que la fiscalía pueda decir “esta absolución no fue correctamente analizada”, pero no porque haya sido por una cuestión relativa a la duda. Porque la absolución por la duda razonable es exactamente igual a la absolución por otros motivos.
A la absolución solamente se llega después del juicio oral. De hecho, cuando fallece la persona lo que sucede es que se cierra el proceso, no es que hay una absolución por fallecimiento. Antes del juicio, durante la etapa de instrucción, es sobreseimiento.
La absolución suele dejar un malestar en la sociedad, sobre todo porque está asociada a la impunidad..
Coincido que en cuanto a las absoluciones que se llega por una falta de pruebas suficientes si demuestran una imposibilidad investigativa que muchas veces no es imputable a la investigación en sí, sino a circunstancias particulares del hecho. Hay hechos en que uno se pregunta qué faltó hacer o que deberíamos haber hecho distinto y realmente no hay una respuesta positiva porque hay hechos que son imposibles de probar. Esto es una realidad y hay que saberlo porque si no la sociedad se enoja de una manera injusta con el sistema o los funcionarios del sistema.
Por otro lado, lo que creo es que sí es cierto que el paso del tiempo la imposibilidad que genera tener investigaciones burocráticas para llegar a una base probatoria suficiente debe generar siempre un malestar en la sociedad. Está muy bien que se exija la mejor investigación posible y el mejor sistema de búsqueda de la verdad posible.
El problema es que los sistemas burocráticos como el nuestro, que limitan a la investigación a la mera conformación de un expediente y que los actos procesales son más importantes que la búsqueda verdadera de la información, van a seguir siendo siempre una limitación. Estamos tratando de investigar delitos del siglo actual con un código procesal y una investigación pensada para siglos anteriores. Es imposible que eso funcione.
¿Cómo volvemos para atrás cuándo nos damos cuenta que esta persona no es la responsable y ya pasaron cinco años?
Eso es relativo, siempre que estemos dentro de la prescripción de un determinado delito se puede mantener una hipótesis diferente. Si se advierte que una hipótesis investigativa, que generó una imputación, no fue la acertada, se puede continuar con la otra línea investigativa. Eso siempre y cuando no afecte y no sea a la misma persona que ya fue juzgada, se puede continuar con una investigación.
¿Qué pasa? Con lo que tardan los procesos en Misiones normalmente los términos de prescripción ya están vencidos, pero en procesos como en el de Corrientes, donde en un año tenés una sentencia relativa a un caso perfectamente podés tomar otra línea investigativa y llegar a una condena por un hecho aunque no haya sido esa primera opción acusatoria.
Muchas veces la sociedad cree que la absolución es la llave de la impunidad no para el hecho, sino para el acusado.
Hay dos cosas en ese punto que son muy importantes. La primera es que la prensa es el cuarto poder y cómo se comunica lo que sucede en un juicio es esencial para que la sociedad forme una convicción real y no una convicción ficticia. Muchas veces vemos que aquello que transcurre en el juicio no es lo que la sociedad piensa que sucedió. Muchas veces nos pasa que nos dicen ‘¿cómo pudieron absolver si tenían probado esto, esto y esto?’, y en realidad si uno ve el juicio oral esos extremos no estuvieron suficientemente probados como se pretende a nivel social.
A la verdad que el juez o el tribunal tiene que llegar no es a la verdad que como sociedad entendemos probada, lo que nos contaron en la prensa o en las charlas de café. Es aquello que se produjo en el juicio. El tribunal no puede condenar, ni absolver, en función de la información que cree tener, sino sobre aquello que se produjo en el juicio o, en nuestro sistema, lamentablemente en el expediente.
Y lo otro es que la aplicación del derecho está en cabeza del tribunal y puede eventualmente generar una interpretación diferente. Siempre que llegamos a un juicio tenemos la hipótesis acusatoria y la hipótesis defensiva que en ningún caso son inventos, devienen de que existe una opción defensiva clara que se está llevando.
Entonces, si el tribunal absuelve porque entiende que aquello que manifestó la defensa se encontró adecuadamente probado y/o aplica mejor la ley ante la circunstancia que se le presentó para que evalúe. Ahí podremos estar en una diferencia de criterios en cuanto a la aplicación de la ley, pero está la instancia recursiva.
No es que se cierra con la absolución, por ejemplo de un tribunal oral penal, la posibilidad de revisar esa decisión que se tomó. No, el Ministerio Público Fiscal, si entiende que se aplicó mal el derecho, puede recurrir la sentencia y que lo controle el tribunal de Casación.
Usted habla del cuarto poder, pero las sospechas están sobre los otros poderes, los reales.
El sistema republicano marca una independencia de los jueces y que el juez sea independiente implica justamente la falta de injerencia de otros poderes del Estado. Si uno puede decir ‘aquí no hubo un juez independiente, porque tuvo -por ejemplo- esta determinada vinculación política”, eso es un motivo por el cual incluso se podría llegar a anular un juicio.
Los jueces son personas así como todas las personas de la sociedad, claramente son permeables. Ahora, trabajan todos los días sabiendo que su obligación es resolver y al momento de aplicar en una sentencia la verdad procesal, tienen la capacidad de dejar de lado esa permeabilidad social. Incluso no sólo de la prensa, los jueces son personas después de fallar en una determinada causa, aún sabiendo que es en contra del clamor social. Tienen que volver a sus días, insertos en la sociedad que resolvieron contrariamente a lo que se esperaba de ellos.
Esto no pasa con los jurados y es uno de los fundamentos por los cuales el sistema del juicio por jurado se estima como tan positivo para la sociedad. Porque el juez tiene que dar explicaciones a la sociedad y después tiene que volver a insertarse en la misma y el jurado no. El jurado tiene la posibilidad del anonimato en cuanto al voto, el secreto.
Todo debate judicial termina en las reformas que muchos creen le falta a la Justicia misionera, que es la única que no avanzó al sistema acusatorio.
El sistema acusatorio es el único sistema que permite resguardar adecuadamente todas las garantías constitucionales del proceso. Es aquel en el cual todos los momentos del proceso penal se hacen a través de audiencia y estas audiencias nos permiten graficar claramente, acomodar y determinar los roles del proceso.
Incluso hasta en esto que hablamos de la opinión pública, que la sociedad entienda lo que pasa en los procesos penales, que es tan necesario y que en los procesos mixtos no se da porque son sistemas secretos, ocultos, burocráticos.
Con la aplicación del sistema acusatorio lo que se hace es brindar reglas del juego claras que nos permitan garantizar la aplicación de garantías constitucionales en todos los tramos del proceso.
Por ejemplo, el simple hecho del juez de instrucción que tiene a su cargo el rol de la investigación del proceso y a su vez la merituación del mismo ya nos demarca una clara confusión de roles. Es quien investiga y valora esa investigación al mismo tiempo, está juzgando las garantías que se encuentran en tensión durante toda la etapa de instrucción cuando esa investigación está siendo producida por él mismo. Ya hablar de un juez imparcial desde ese punto es imposible, durante toda la primera parte de nuestro proceso penal incumplimos la megarantía que es la imparcialidad del juez.
Abogada
Letrada especialista en derecho penal, docente de la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Católica de Santa Fe, coordinadora del Club de Litigación Oral del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, capacitadora para la reforma procesal penal y coordinadora del Centro de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.
Notas relacionadas
- Absueltos: El llanto de los inocentes y las fallas de la Justicia
- “Hubo prisa de la Policía para detener a Chiluk sin tener pruebas concretas”
- Cecilia y Cristina, liberadas tras más de una década tras las rejas
- Dos hermanos presos por 3 años por el ahogamiento de un amigo
- "Duele mucho cuando te dejan años en la cárcel sin haber hecho nada"